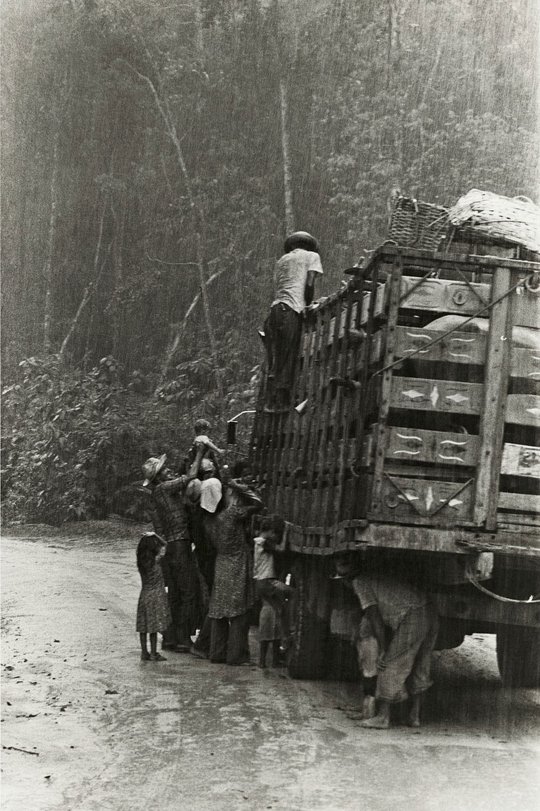
S/T
Santilli, Marcos. c. 1972
Más Informaciónsobre la obra
Obra Maestra
Inventario 10696
Obra No Exhibida
“El acto de crear confiere sabiduría, si saber consiste en enriquecer las estructuras subjetivas… Pintar es conocer” (1). Una verdadera teoría del conocimiento a partir del arte se desprende de los escritos que Héctor Giuffré produjo entre 1968 y 1978, año del que se cita. Pintor atento a la historia del arte, su obra se enmarca en los realismos que en la década del 70 se agruparon en una búsqueda de lo propio, de retomar la tradición figurativa de la pintura argentina, luego de una década signada por el internacionalismo (2). Prilidiano Pueyrredón, Cándido López y Fortunato Lacámera fueron algunos de los modelos que guiaron a artistas como Giuffré en el camino de dar un sentido de lugar a su imagen (3).
Giuffré concibe al realismo no como una doctrina sino como “una manera de referirse a las relaciones que el pintor, en cuanto sujeto, establece con ‘lo real’ en cuanto objeto”. Así, propone una pintura que es pensamiento, “cosa mental”, como la entendió Leonardo da Vinci. El artista (sujeto), por medio de la reflexión, penetra y aprehende “la estructura íntima de lo real [los objetos]”. De esa relación de dos, nace un tercero, un nuevo objeto, la pintura, que es obra y se integra al mundo de lo real.
Figura sentada o Retrato de don Juliano Borobio Mathus fue pintada a la luz de estas reflexiones, en las que la realidad pictórica es una conjunción de las propiedades del objeto representado y el sujeto que la realizó. Ajeno a los excesos expresionistas tanto como al verismo naturalista o a la frialdad del fotorrealismo, Giuffré construye la situación de su modelo –un abogado penalista, defensor de presos políticos en el conflictivo período democrático de principios de los setenta– en la tradición de la iconografía religiosa que dota a cada santo de su atributo para que sea fácilmente reconocible por los fieles (4). Así, la escena muestra al abogado leyendo el diario, actualizándose del acontecer político, sentado en una de las típicas sillas playeras de Mar del Plata (5), junto al teléfono (instrumento para su oficio), mientras su perro, fiel compañero y guardián, se sitúa, abúlico, a sus espaldas. Una escena cotidiana, sin acción, en la que el artista codificó una serie de informaciones que al momento de presentarse la obra en 1976 –año del inicio de la dictadura militar– lo hubieran vuelto sospechoso de apoyar actividades subversivas. En las complejas relaciones entre arte y poder por aquellos años, el realismo apeló a diversas metáforas con las que denunciar, sin exponerse a la censura, los graves sucesos políticos que acaecían (6). En el titular del diario que lee el retratado, se distinguen palabras truncas: (“… SMO”) y otras completas (“RETORNO […] OFRENDA DE PAZ”) que refieren a la vuelta de Juan Domingo Perón en 1973 a la Argentina como garantía del cese de los conflictos políticos por los que atravesaba el país. En 1975, momento en que Giuffré pintó Figura sentada, ya era evidente el fracaso de aquella aspiración. Como señala Marina Bertonassi, la obra irónicamente alude a esta circunstancia histórica.
El abogado, el marchand, el coleccionista, la esposa del artista, son otros retratos de esos años en los que Giuffré tipificó desde su mirada distintos roles sociales, introduciendo sutiles elementos críticos.
1— Héctor Giuffré, “Hacia un realismo estructural” en: Hitos revista-libro. Buenos Aires, Sofos, 1978.
2— Véase: María José Herrera, “Los años setenta y ochenta en el arte argentino. Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción” en: José Emilio Burucúa (dir.), Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política. Buenos Aires, Sudamericana, 1999, vol. 2, y Jorge López Anaya, Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000). Buenos Aires, Emecé, 2005. Véase también: Laura Buccellato y Lidia Feldhamer, La pintura argentina del siglo XX. Las vanguardias al día. Buenos Aires, CEAL, 1975; Fermín Fèvre et al., La pintura argentina. Buenos Aires, CEAL, 1975; Rafael Squirru, Pintura-Pintura. Siete valores argentinos en el arte actual. Buenos Aires, Arte y Crítica, 1975; Elena Oliveras de Bértola, Realismos en la Argentina. Buenos Aires, Asociación Argentina de Críticos de Arte, 1977 y J. C. Bandin Ron, Plástica argentina. Reportaje a los años 70. Buenos Aires, Corregidor, 1978.
3— Pablo Suárez y Juan Pablo Renzi, entre otros, volvieron su interés hacia los pintores que como Pueyrredón, Cándido López, Gramajo Gutiérrez, Molina Campos o Lacámera, produjeron una obra en la que la historiografía reconoce la búsqueda de elementos de la identidad nacional.
4— Véase: Seymour Menton, Magic Realism Rediscovered. New Jersey, Associated University Press, 1983.
5— Juan Pablo Renzi pintó una de estas sillas como protagonista en: La silla, 1976, colección particular.
6— Véase: Andrea Giunta, “Pintura en los 70: inventario y realidad” en: Arte y poder. V Jornadas de Teoría e Historia de las Artes. Buenos Aires, CAIA, [1993], p. 215-224.
1978. CÓRDOVA ITURBURU, Cayetano, 80 años de pintura argentina. Buenos Aires, Librería La Ciudad, reprod. color nº XLI.
1980. SANTANA, Raúl, Giuffré, una apertura hacia lo real. Buenos Aires, Gaglianone, p. 35-95, reprod. p. 75 (Don Juliano Borobio Mathus).
Un vasto panorama de arte argentino, con obras de sus mayores representantes
Ver Colección ›Explorá las obras maestras de todos los tiempos en exposición y guarda
Ver Colección ›